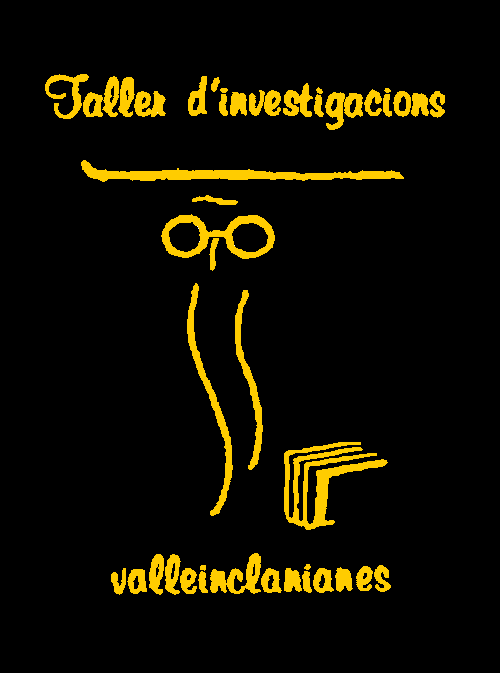
A l b e r t o H i d a l g o
(1897-1967)
Por Carme
Alerm Viloca
( T.I.V.)
Afortunadamente, muy errado andaba el poeta peruano Alberto Hidalgo cuando en su libro Muertos, heridos y contusos (Buenos Aires, Imprenta Mercatali, 1920) vaticinaba solemne: «Pasados treinta o cuarenta años, y muerto Valle-Inclán, nadie se acordará de su literatura» (p. 119). Poco podía prever tan mal profeta que no cuarenta sino más de ochenta años después íbamos a rescatar sus fallidos pronósticos de un merecido olvido precisamente porque nos acordamos de Valle, y hasta tal punto que todo lo que a él concierne despierta nuestro interés, incluso las opiniones más adversas o, como en este caso, las sentencias más disparatadas.
No parece que Hidalgo llegara a conocer personalmente a don Ramón, aunque, entre 1919 y 1920, sí tuvo ocasión de entrevistar a otros escritores españoles coetáneos durante su viaje a España, donde el 25 de julio de 1920 llegó a pronunciar una conferencia en «un café de Madrid» bajo el poco halagüeño título de «España no existe». Para entonces había publicado, en su país natal, varios libros de poemas donde el sedimento modernista cedía el paso a un creciente futurismo: Arenga lírica al Emperador de Alemania (1916), Panoplia lírica (1917), Las voces de color (1918) y Joyería (1918). Simultáneamente, en 1916, había formado parte, junto con Alberto Guillén, Juan Parra del Riego y Abraham Valdelomar, del grupo «Colónida», que supuso una renovación de la poesía peruana del momento. Más tarde, instalado en Buenos Aires, donde trabajaba como reportero para el diario El Mundo, dio a la estampa el poemario Química del espíritu (1923) –de corte vanguardista–, Simplismo (1925) –que da título a un «ismo» creado por el autor, quien lo definiría en su posterior Tratado de poética (1944)– y Descripción del cielo (1928). Por esos años también colaboró en la revista peruana Amauta y, junto con Jorge Luis Borges y Vicente Huidobro, editó el volumen Índice de la nueva poesía hispanoamericana (1926). Posteriormente su poesía adoptó un carácter social y de denuncia, como lo atestiguan la Oda a Stalin (1945), Carta al Perú (1953) y la Historia peruana verdadera (1962). Además del verso, también cultivó la prosa: es autor de una novela, Aquí está el anticristo (1957), y de varios libros de ensayos, entre los que cabe citar Hombres y bestias (1918) y Muertos, heridos y contusos (1920). Este último, de un carácter similar a La linterna de Diógenes (1921) del también peruano Alberto Guillén, consiste en una serie de entrevistas con escritores españoles e hispanoamericanos en las que el improperio gratuito y hasta la grosería afloran por doquier. «Hay aquí muchas páginas agresivas, violentas, rudas» –declara el autor en el «Prólogo», al tiempo que acepta con gusto el remoquete de «panfletario», porque «el panfleto es algo que está bien lejos de la grosería arrabalera» (p. 8). Cualquiera lo diría cuando, faltando a su promesa de silencio, transcribe al pie de la letra un malicioso comentario de Pérez de Ayala sobre la homosexualidad de Benavente; o cuando escarnece la prosa de Valle con un exabrupto pretendidamente ingenioso que, en el fondo, no anda lejos de la «grosería arrabalera»: «Valle-Inclán es epidérmico, invertebrado, gelatinoso; su prosa es fofa como carne de hembra de alquiler» (p. 16).
Es de suponer que tras tanta agresividad alentaba la vena rebelde e iconoclasta de las vanguardias, de las que –como se ha dicho– el joven Hidalgo era a la sazón un fiel seguidor. En cualquier caso, se percibe una notoria diferencia entre el trato que dispensa a los escritores americanos y a los españoles, pues en general salen aquéllos mucho mejor parados, especialmente Manuel González Prada, Rufino Blanco-Fombona, José M. Eguren y, por encima de todos, su compatriota y amigo Abraham Valdelomar. Bien es verdad que se ensañará cruelmente con el autor de las célebres Tradiciones peruanas, Ricardo Palma, cuya muerte celebra como una «liberación literaria», porque «alegrarse de su fallecimiento es regocijarse por la desaparición de un fósil», convertido ahora en «el cadáver de un puerco-espín» (p. 41). Pero es que entre los literatos españoles prácticamente no deja títere con cabeza. Cierta admiración profesa a Miguel de Unamuno, aunque le «cargan sus majaderías» (p. 22), como también al «único gran pensador que hoy tiene España: Ramón Gómez de la Serna», si bien le produce una impresión «muy desagradable», pues «parece un corcho de botella de champaña» (p. 109). Alguna estima le merece Ramón Pérez de Ayala, en particular por sus críticas al teatro –y a otros aspectos más privados– de Benavente, pese a que tampoco escatima la nota soez: cuando el escritor asturiano le confiesa, rogándole que omita el detalle, que es descendiente de Francisco Pizarro, apostilla Hidalgo con zafia indiscreción: «Naturalmente, digo para mi capote, qué te va a gustar eso, si sabes que el conquistador del Perú fue pastor de cerdos en Extremadura...» (p. 125).
Con pueril vanidad, rectifica el juicio que había formulado sobre el filólogo Julio Cejador, del que dice haber escrito con anterioridad «cosas feúcas y no muy respetuosas que digamos» (p. 150), sólo porque al entrevistarlo el ahora «simpatiquísimo viejo» (p. 153) le muestra una ficha donde aparece el nombre de Alberto Hidalgo y una lista de sus libros.... Y es que el joven arequipeño se jactaba de ser un «gran poeta peruano» (p. 32), al que, además, poco entusiasmo le suscitaban los escritores españoles. En su opinión, España «por su cultura intelectual y progreso material queda detrás de América. Está al nivel de África» (p. 14). «Es un país de mamarracho», al que los americanos deben civilizar y hasta conquistar, empresa a la que augura un éxito inmediato: «¡está muy cercano el día en que las banderas de América flamearán únicas en los edificios públicos de España!» (p. 23). No es de extrañar, pues, que la mayoría de los escritores de ese «país de mamarracho» que está por civilizar le parezcan deleznables. Así, Eduardo Marquina «es un desastre» y, encima, «un bribón» (p. 130); Andrés González Blanco «es un pícaro de marca», tan malo como crítico que está a la altura de «la literatura española actual, tan mala como es» (p. 134); Rafael Cansinos Assens «posee la elocuencia del disparate...» (p. 148).
En la última sección del libro, titulada «Moscardones», se hacinan los autores más violentamente denostados: Vicente Blasco Ibáñez es «un estafador de tomo y lomo» (p. 155); Juan Ramón Jiménez se le antoja «un poeta sietemesino»; a Eduardo Zamacois lo tachará, citando a Baroja –que demuestra ser así «un hombre de talento»– de «papagayo literario» (p. 157); la obra literaria de Gregorio Martínez Sierra «da una sensación de 'plato del día', una ensalada rusa o un trozo de carne a la portuguesa» (p. 158).
Bastante habría de coincidir Valle-Inclán con los zarpazos que recibe el académico Emilio Cotarelo, quien en 1934 habría de negar rotundamente el ingreso del escritor gallego en la vetusta institución alegando la falta de respeto de éste a las normas de la lengua. Pues bien, tanto purismo sólo puede aspirar a «una patente de mediocridad bien otorgada» (p. 157). Igualmente conforme se mostraría Valle con la fulminante sentencia que recae sobre Julio Casares, quien en su insidiosa Crítica profana (1916) acusaba al autor de las Sonatas de un supuesto delito de plagio. «¿Y qué decir de Casares? –se pregunta el poeta peruano–. Pues de Casares nada. Es de esos hombres de quienes no se debe hablar para no darles importancia. Entre otras cosas, por inútil. ¿De qué, para qué ha servido su Crítica Profana? La gente, entre la gente yo, sigue creyendo en Azorín, en Valle-Inclán, y en los otros. Con que, al cesto, y sobre el cesto un salivazo» (p. 158).
Bueno, al menos nuestro arrogante, procaz e iconoclasta comentarista seguía creyendo en Valle, a pesar de que –como declara en el texto que reproducimos a continuación– a su parecer el genial escritor «no sabe ni pensar ni hacer pensar, ni sentir ni hacer sentir». Lástima que no comprendiera, a diferencia de su «inteligente amigo», que el futuro autor de Tirano Banderas, quien en ese mismo año de 1920 proyectaba las primeras luces del esperpento, fue mucho más que «uno de los mejores estilistas de su tiempo» –según Hidalgo acaba admitiendo– y que su «indumentaria caprichosa y sus poses nada originales», como también los «grandes adornos y feroces garabatos» que ornaban sus libros –gracias a la diestra mano de Moya del Pino–, no son más que signos externos de una personalidad auténticamente rebelde y heterodoxa, cuyas obras, que sí nos hacen pensar y sentir, tienen bien ganada la inmortalidad.
RAMÓN DEL VALLE INCLÁNDías pasados, un joven amigo mío, bastante inteligente y leído, me hizo una especie de interrogatorio sobre la actual literatura española. Le manifesté mi escaso entusiasmo por los escritores de España, y como él me dijese que era desatinada mi opinión y me preguntase si creía que todos los españoles son unas malas bestias, hube de contestarle repitiéndole seis u ocho nombres que, en mi concepto, son los únicos que pueden salvarse de este mar de estupidez y de fraseología que es la literatura de hoy en España. Entre esos nombres no estaba el de don Ramón Javier María del Valle-Inclán y Montenegro. Suponiendo mi interlocutor que me hubiese olvidado del «gran don Ramón de las barbas del chivo», me lo recordó. Le repuse:
–Don Ramón del Valle-Inclán, ciertamente, no merece ser despreciado, pero creo que tampoco es acreedor de mi respeto.
Poco faltó para que le diese un vahido [sic]. Abrió tamaña boca, se puso pálido y se quedó petrificado en el asiento, con ganas de no levantarse nunca. Por felicidad mía, estaba el chico sentado. Si mi respuesta la recibe de pie, de seguro que se hubiera caído al suelo y roto el cráneo por lo menos. Después de unos minutos, que aprovechó para tomar aire, rugió:
–¡Qué herejía!
–Sí mi amigo. Esto le parece a usted una herejía y crea que a mí también me lo hubiera parecido si hace dos años alguien me lo hubiese dicho. Cuando se es joven y se lee por primera vez a Valle-Inclán, se entusiasma uno más de lo necesario con la elegancia de sus frases, la limpidez de su estilo y la casticidad de su lenguaje. Después que uno ha ido creciendo en edad y en estudios, se va despegando poco a poco de aquella admiración, porque ya no buscamos únicamente en el escritor la pureza de su verbo sino también, y acaso de modo especial, la solidez de su pensamiento o la grandeza de su imaginación, que nos produzcan o el deleite de pensar o el placer de sentir. Y Valle-Inclán, amigo mío, no satisface entonces nuestras aspiraciones, porque él no sabe ni pensar ni hacer pensar, ni sentir ni hacer sentir. El no pasa de escribir bien, todo lo maravillosamente bien que usted quiera. Me dirá quizás, que eso es suficiente para ganarse la inmortalidad. Pero yo le responderé dejando que el tiempo lo diga.
Pasados treinta o cuarenta años, y muerto Valle-Inclán, nadie se acordará de su literatura y algún comentarista de entonces escribirá: «Ramón del Valle-Inclán, escritor nacido en 1869 [sic], autor de más de una docena de volúmenes, de los cuales los mejores son: Romance de Lobos, Flor de Santidad y las Sonatas de Primavera, de Estío, de Otoño y de Invierno. Se distinguió especialmente por su indumentaria caprichosa y sus poses nada originales. Usaba unas barbas que un gran poeta americano comparó con las de los chivos, y unos quevedos fenomenales. El formato de sus libros guardaba relación con el de su persona: les hacía poner grandes adornos y feroces garabatos y eran impresos con tipo de catorce a veinte puntos, lo cual tenía por objeto aumentar el número de páginas y engañar a los bobos. Era muy curioso en sus posturas: una vez habiendo perdido uno de los brazos en un vulgar pugilato, declaró que se lo habían cercenado en un duelo a sable, que tuvo, por defender el honor de una dama. Manejaba el castellano con pureza, gracia y flexibilidad singulares, y puede asegurarse que fué uno de los mejores estilistas de su tiempo.»
Alberto Hidalgo, Muertos, heridos y contusos, Buenos Aires, Imprenta Mercatali, 1920, pp. 118-120.